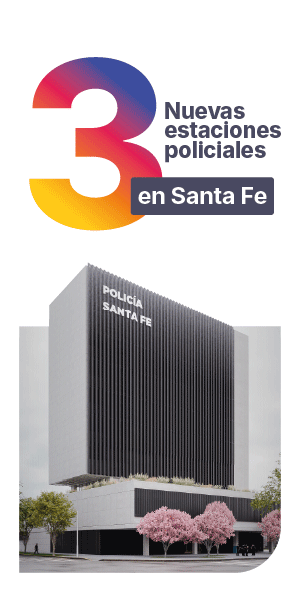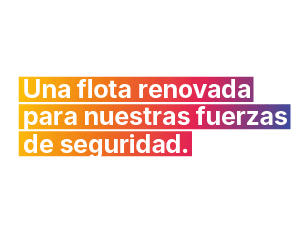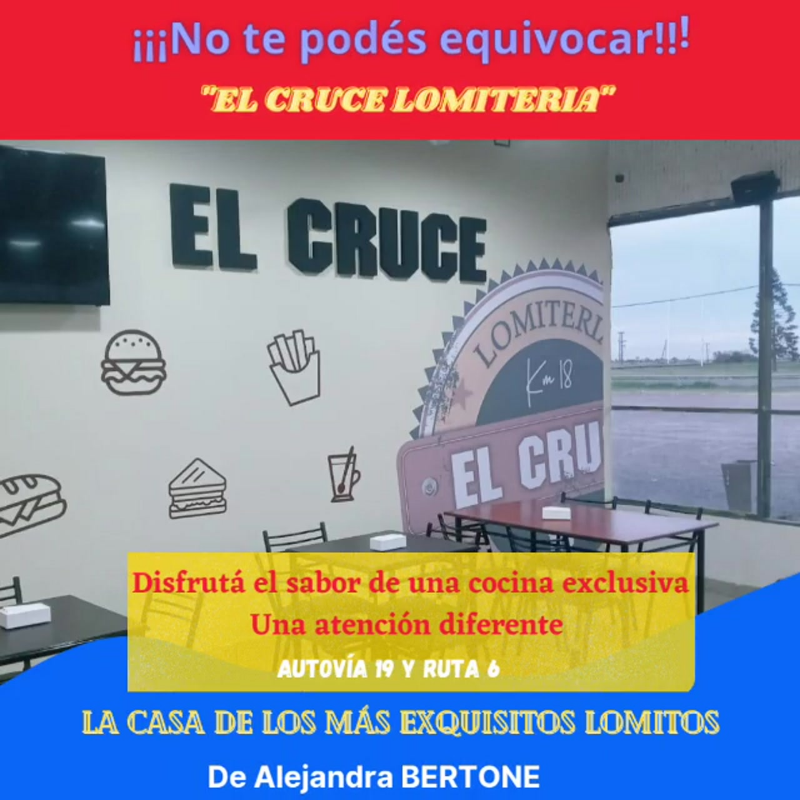5 de agosto de 2025
Bola de fraile, cañoncitos y cremonas: cuál es el origen de los nombres de las facturas favoritas de los argentinos

En 1888 se produjo la primera huelga de panaderos en Buenos Aires. En ese contexto, los obreros inventaron algunas denominaciones que llegan a nuestros días
Apenas despuntaban los años ochenta del siglo XIX, la población argentina se expandía vertiginosamente. Buenos Aires era el epicentro de la llegada masiva de inmigración, que se instalaba en la ciudad y en sus alrededores. Al ritmo de ese movimiento, surgieron nuevas necesidades y se afincaron nuevos comercios y servicios para resolverlas. Fueron los años en los que se expandieron las panaderías: ofrecían fuentes de trabajo y, a base de agua y harina, ofrecían también alimentos baratos.
Detrás de esa costumbre que nutre desayunos, meriendas y reuniones a toda hora, se esconde un código vinculado a la expansión de las panaderías en la Argentina. Un código hecho de convicciones políticas, reivindicaciones e ironías, fundado por los anarquistas que encabezaron el primer sindicato que agrupó a los panaderos de la ciudad.
Llegó a la Argentina junto a otros miles de compatriotas y encontró un país en el que, según la Oficina del Trabajo, se trabajaban diez horas en invierno y doce en verano. Pero, fuera de la regulación y como si esas jornadas no fueran extenuantes de por sí, en la práctica las horas de trabajo se extendían aún más. Los salarios eran malos, las condiciones eran insalubres, los chicos se veían obligados a trabajar en muchos casos, y no había prácticamente ninguna protección del trabajador ante su empleador.
Malatesta y Mattei, por su posicionamiento político y por su experiencia del otro lado del océano, sabían cómo agrupar a los trabajadores, cómo organizar distintas formas de protesta y hasta cómo implementar una huelga -y qué alcance podía tener esa medida-. Las condiciones de trabajo, y por lo tanto, de vida, de los panaderos requerían de mejoras urgentes.El objetivo de la Sociedad Cosmopolita era, según su carta orgánica, “lograr el mejoramiento intelectual, moral y físico del obrero y su emancipación de las garras del capitalismo”. La prueba de fuego fue apenas unos meses después de la fundación de la organización sindical. El 29 de enero de 1888 anunciaron por primera vez que, en caso de no conseguir mejoras, irían a la huelga.
Aseguraban que, en medio de un aumento de precios de los alimentos y de los alquileres, los salarios de los obreros del rubro habían quedado demasiado atrasados. Exigían un incremento salarial del 30%, un kilo de pan por día, mejor calidad en la comida que les servían allí donde trabajaban y ya no trabajar durante toda la noche. Le dieron 48 horas a la patronal para acercarles una oferta.En la huelga se llevó a cabo una costumbre que se sostiene hasta nuestros días: una colecta, un “fondo común” para sostener las actividades durante la medida, e incluso las publicaciones que imprimían para difundir su lucha. En esas páginas, entre la parodia y la crudeza, los donantes firmaban con seudónimos como “Uno que trabaja 16 horas” o “Muera mi patrón”.
Mientras los trabajadores aunaban sus fuerzas y difundían su huelga entre sus consumidores frecuentes, los dueños de las panaderías no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo negociar. La medida obrera fue exitosa: una semana después de que empezara, los trabajadores volvieron a sus puestos y Buenos Aires volvió a oler a pan recién horneado. En el medio, los empleadores habían tenido que ceder en varias de las exigencias de los panaderos.Pero la huelga no marcó sólo un antes y un después en la historia del movimiento obrero en la Argentina, sino que también fue la ocasión en la que empezaron a construirse los nombres de algunas de las facturas más emblemáticas de la Argentina. En aquellos días de ideología anarquista y enfrentamiento con los jefes, los obreros dejaron su marca, casi como un código, en la nomenclatura de esos productos que amasaban, horneaban y vendían.A la vez, las bombas de crema y los cañoncitos empezaron a llamarse así para aludir a las fuerzas militares, mientras que el vigilante era una forma de poner en ridículo a los oficiales de la Policía. Los libritos eran a la vez una defensa de la importancia de la educación y, al mismo tiempo, un ataque a cómo el Estado administraba ese recurso.
Entrado el siglo XX y bajo el régimen fascista liderado por Benito Mussolini, Malatesta fue conminado al arresto domiciliario hasta el último día de su vida. Sostuvo la ideología anarquista hasta el final, y fue uno de los autores intelectuales de las denominaciones que todavía rigen cualquier viaje a una panadería argentina.
En homenaje a la creación de la Sociedad Cosmopolita, desde 1957 y por declaración del Congreso Nacional, el 4 de agosto es el Día del Panadero en la Argentina. Es un reconocimiento a una de las primeras organizaciones que se sostuvo sobre los pilares de la resistencia, la solidaridad entre compañeros y la posibilidad de establecer una huelga para pelear por los derechos vulnerados.La otra victoria de esos panaderos es haber perdurado en el tiempo. Que el código que inventaron para mofarse de la Iglesia, del Ejército y de la Policía haya viajado casi 150 años en el tiempo y siga vivo en la lengua popular. Y en el aroma que flota en el aire. Y en millones de mesas de un país largo y ancho en el que sentarse alrededor de una docena de facturas en familia o con amigos es un ritual impostergable.